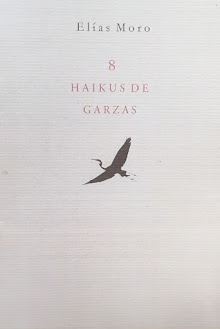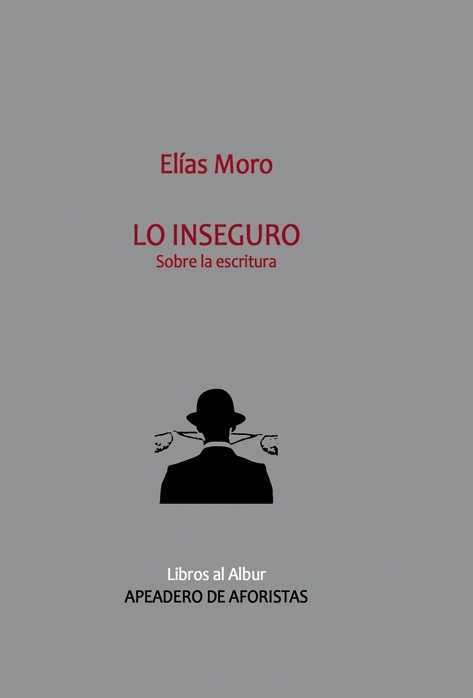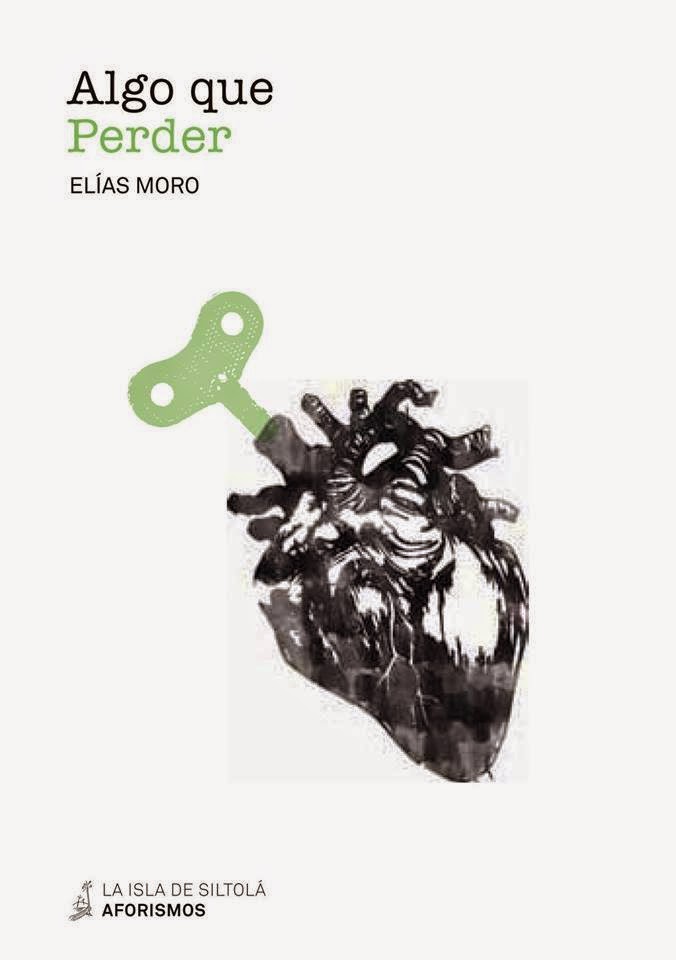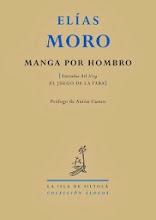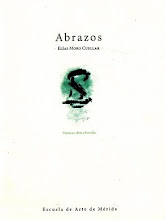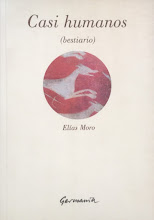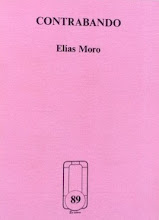Para Tomás Sánchez Santiago,
quien, excepto en el patronímico,
no se parece ni mijita a su tocayo del retrato.
Reinaba en su librería como un monarca absoluto concediendo graciosa audiencia a sus vasallos. Don Tomás, que jamás consintió en que le apeáramos el tratamiento, ay del osado que lo intentase en su presencia, se sentaba detrás del mostrador en un butacón de mimbre clavadito, pero algo más pequeño, el espacio no daba para más, al que algún tiempo después veríamos en aquella peli guarra de Emmanuelle que tanto dio que hablar por estos pagos aunque luego, visto lo que vino poco después en esta materia, tampoco es que fuera para tanto. Hasta cruzaba las piernas igual que la Kristel cuando dejaba caer sus posaderas en el asiento. Aunque iba siempre de chaleco y corbata para disimular en lo posible su estilo de picapedrero de cara a los clientes y gastaba también unos quevedos que colgaban de su cuello de un cordel churretoso y reloj de bolsillo con leontina de falsa plata, tenía pinta, y presumía de ello siempre que se le presentaba la ocasión (la cabra, ya sabéis, tira al monte), de excombatiente chusquero (de los ganadores, claro) y unas malas pulgas considerables, en parte acaso producto de su más que evidente cojera. “Malas pulgas”, ya lo habréis pillado, no es más que un eufemismo amable para definir su bilioso carácter porque el tío lo que tenía era una mala hostia que para qué os cuento. Estoy por jurar que es posible que la trajera de serie a pesar de que la cojera fuera adquirida a posteriori. Seguro que ya estáis al tanto de lo que se dice de los rengos y la mala leche. Pues este don Tomás tenía de ambas, minusvalía y mala follá, para dar y regalar.
Para que el lote fuera completo, también renqueaba, y no poco, de la azotea: era facha hasta dejarlo de sobra. Sus sempiternas y temibles lecturas “periodísticas” y “literarias” (Pueblo, Arriba, El Alcázar, Raza, Mein Kampf…) así lo atestiguaban sin sombra de duda. Con deciros que tenía en el local una estatuilla de Franco en una peana dentro de una hornacina, como los santos en las iglesias, os lo digo todo. Al entrar en la tienda lo primero que hacía era cuadrarse mal que bien (la tara en la extremidad inferior derecha impedía que saliera perfecta la maniobra) y saludar al espanto de escayola con el brazo en alto y los ¡Franco, presente! y ¡Arriba España! de rigor. Como sería el menda, que el día que el generalito la palmó de una puta vez (que ya era hora, cojones) lo tuvieron que ingresar de urgencia con una apoplejía puñetera que le sobrevino a causa del disgustazo y de la que cascó poco después sin llegar a coger el alta. Con el imprevisto y traidor ataque neuronal, la avería de las meninges se le acentuó hasta extremos delirantes: ¡si hasta quería que lo llevaran al entierro del galleguito en camilla!
-Aunque sea en parihuelas -suplicaba agonizante con un hilillo de voz gangosa, tartamuda, casi espectral. Y aunque su mujer movió Roma con Santiago para darle el gusto al ya casi cadáver del marido, al final no pudo ser la excursión macabra porque los médicos se cerraron en banda, no fueran a pillarse los dedos con el capricho funerario. Menudo par de dos. Dios los cría… Bien dice el refrán que quien con lobos se acuesta a aullar aprende.
Nos largaba unas peroratas infumables de su paso por la guerra. Bueno, él decía de manera indistinta Gloriosa Cruzada o Alzamiento Nacional. Según le pillara. Y con mayúsculas y todo. Y eso que no pegó ni un tiro porque no pasó de cabo furriel encargado de los chuscos en la retaguardia. Ahora, una cosa os digo: como no te anduvieras con ojo y te cogiera por banda, la tabarra era segura, no te libraba de ella ni la corte celestial. A sus espaldas le llamábamos, claro, “El abuelo Cebolleta”, como aquel personaje de tebeo, estratega de pacotilla, que no paraba de dar la murga a toda la parentela y conocidos con sus bélicos relatos, sus movimientos de tropas sobre el terreno, su táctica o estrategia para afrontar las escaramuzas blandiendo el bastón a guisa de espada para acometer al enemigo y enardecer a las tropas. De creer todo lo que nos decía, las batallas del Ebro y de Brunete las ganó él solito sin apearse del burro. Y la toma de Bilbao, apenas un romántico y otoñal paseo por el parque de la mano de alguna pánfila beata deseando secretamente que la desvirgaran de una puñetera vez. Algún garrido legionario de pelo en pecho y tatuajes en los biceps, a ser posible.
A pesar de su vehemencia y ardor en el relato de ofensivas y contraofensivas, de emboscadas o asaltos, de simples refriegas o campañas en toda regla, la verdad es que no nos creíamos de la misa la media. Como el tío era un coñazo de campeonato, cada vez que queríamos cabrearlo en plan venganza, nada más que para entretenernos viendo como le hervía la sangre por el mosqueo, nuestra táctica habitual era poner en duda como a lo tonto cualquiera de sus afirmaciones; se cogía al momento unos rebotes de campeonato, se le salían los ojos de las órbitas y, rojo de indignación, nos lanzaba mandobles sin ton ni son con la garrota desde el asiento esperando acertar de pleno en algún lomo o cocorota mientras nos tachaba de masones y bolcheviques para arriba por poner su palabra en tela de juicio. Y como no le bastaba con las historietas de la guerra de aquí, que se conoce que se le hizo corta, hasta de su paso por la División Azul, de donde se trajo, mira tú por dónde, una afición insana al vodka más peleón, nos contaba unas milongas insufribles:
-¡Qué frío más hijoputa el de la estepa, muchachos, no os podéis ni imaginar el infierno que era aquello! Se te helaban de sopetón las pelotas y la minga como se te ocurriera mear al sereno. Y como tuvieras la infeliz idea de hacerte una pajilla al fresco para serenar los bajos, corrías el riesgo de que se te cayera en pedazos el cacharrín. Que fue ni más ni menos, os lo juro por mis muertos más sagrados, lo que le pasó a uno de la parte de Burgos por querer hacerse el machote y el listo delante de la compañía. Un cantamañanas, aquí entre nosotros. Que él ya estaba acostumbrado más que de sobra a sacudírsela a base de bien por mucho hielo y nieve que hubiera, y que "pa frío, frío, el de mi pueblo", decía el gilipollas mientras, envalentonado y suicida, echaba mano a la bragueta y se sacaba al amiguete de la funda. Y que cuanto más frío hiciera, más gustirrinín daba, eso está comprobao de sobra -concluía desafiante el fulano. Pues al suelo a trocitos, tal como os lo cuento: en cuanto se lió a darle al manubrio y cogió un poco de ritmo, los cachos de la polla mesetaria empezaron a caérsele de la mano como cubitos de molleja congelada. ¡Qué grima que nos entró a la vista del espectáculo! ¡Y cómo gritaba el condenado en medio de aquel blanco inmenso y desolador cuando se encontró de golpe y porrazo sin su colega favorito!
-A ver cómo vuelvo yo así al pueblo -se lamentaba luego el
imbécil con unos lagrimones como estalactitas a punto de reventarle los ojos.
La palmó de mala manera un par de semanas después (lo partió por la mitad una certera
ráfaga de ametralladora soviética) en una descubierta chunga de cojones a la que se apuntó voluntario. Cuántas
veces he pensado desde entonces que el burgalés (que no era mala gente del todo,
esto también os lo digo, las cosas como son, tan solo un poco bruto y echao p´alante) lo hizo a propósito para que lo mataran y ahorrarse así la vergüenza con
las mozas de su tierra a la hora de la jodienda.
El viejo parecía disfrutar de lo lindo cuando nos contaba estas cosas espeluznantes con aquel lenguaje chabacano y miserable. Para mí que era también un poco sádico. ¡Qué éramos críos, coño, un poco de consideración!
-Y Leningrado, chaveas, que lo sepáis -nos decía con suficiencia para rematar la monserga sacudiéndose la ceniza del "Ideales" de la pechera-, si no me joden la pierna con aquel obús comunista y cabrón cuando estaba en la cantina a lo mío, se lo meto enterito por el ojo del culo a los putos ruskis. Bolcheviques de mierda. Se me escapó por los pelos la Cruz de Hierro y el abrazo del Führer -remataba la monserga como a punto de llorar por el recuerdo. ¡Manda cojones con el Sun Tzu!
Pero el caso es que tú le mirabas el careto de gañán y su pinta de enclenque y no podías evitar pensar aquello de “perro ladrador, poco mordedor”. O, y por seguir con símiles caninos, “a otro perro con ese hueso”, don Cebolleta.
Al reunir al alimón las características de excombatiente y ex divisionario mutilado, lo tuvo a huevo a la hora de hacerse con uno de los locales más preciados del barrio para abrir algún fructífero negocio. Él estaba emperrado en la concesión de una licencia para montar un estanco o una administración de lotería y quinielas, negocios éstos de mucho asiento, poco trajín y beneficio seguro, y anduvo trasteando lo suyo por antesalas y despachos ministeriales, dando la murga a base de bien a bedeles y secretarios y tirando de papeles y recomendaciones, amén de algún sobornillo que otro, para lograr su objetivo, pero se le adelantaron dos viudas de Falange recomendadas por el cura del barrio. Y en aquellos tiempos oscuros se sotana y scaristía el aval de un cura iba a misa, nunca mejor dicho. Claro, que tampoco era como para que se quejara mucho: con su local situado entre la guardería de las monjas, la parroquia y la escuela nacional, y teniendo la competencia más cercana en las chimbambas, el negocio le iba sobre ruedas: libros de texto, cuadernos, lápices, gomas de borrar, sacapuntas, escuadras y cartabones, plumieres… Toda la intendencia, gruesa y menuda, de la artillería escolar del barrio, había que adquirirla allí casi manu militari.
He dicho librería y creo que le he otorgado un rango excesivo para sus méritos: como mucho, el material impreso que allí se podía encontrar se limitaba a números sueltos, muy resobados ya y amontonados al tuntún en cajones de madera de los de la fruta o el pescado, de novelas del oeste (Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane, Keith Luger…), tebeos de guerra y aventuras (El Capitán Trueno, Hazañas Bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín…) o infantilmente cómicos (TBO, Pulgarcito, Pumby…).
También tocaba, para contento y satisfacción del sector femenino más recatado y pazguato, el género simplón de las fotonovelas, vidas de santos y vírgenes o folletines románticos, casposo género este último donde la estrella de la pluma y superventas indiscutible era Corín Tellado. Se podían comprar o alquilar. El precio de venta lo ponía el "Napoleón" (también le llamábamos así de vez en cuando, sobre todo cuando empezaba con la murga rusa) al voleo, a su capricho. Y a veces, aunque no siempre, con el minúsculo descuento de alguna perra chica. O gorda, si le caías bien o pensaba por vete a saber en base a qué peregrinas razones que eras de su cuerda. El importe del alquiler oscilaba dependiendo de la antigüedad de la publicación y el estado de conservación de la misma, pero solía moverse entre los dos reales y la peseta a la semana. A tocateja y en metálico, eso sí: allí no se fiaba ni a un general con la Laureada por muchas campañas que tuviera a cuestas o muy mutilado que estuviese. Item más: como te colaras en la fecha de devolución por un solo día, la multa era segura. Con el baldón añadido de figurar en una especie de lista negra que dificultaba muy mucho futuras transacciones lectoras.
A pesar de su tan cacareada experiencia militar y su vigilancia de halcón, algunas decenas de novelas y tebeos acabaron en nuestros bolsillos como por arte de birlibirloque.
Y sin pasar por caja ni tener fecha prevista de devolución.




.jpg)









.jpg)
.jpg)