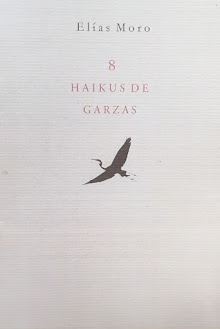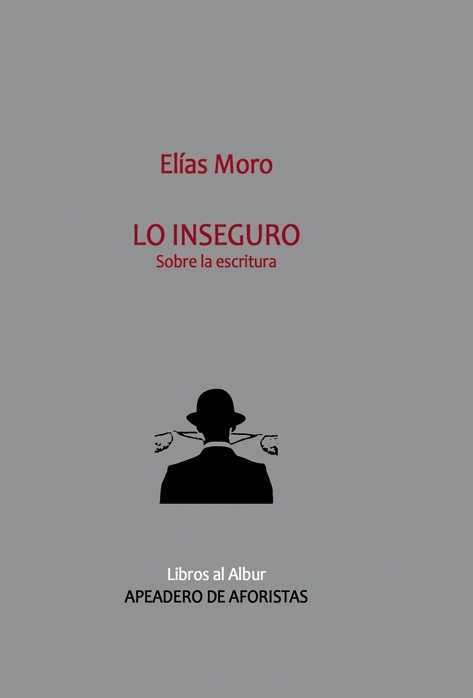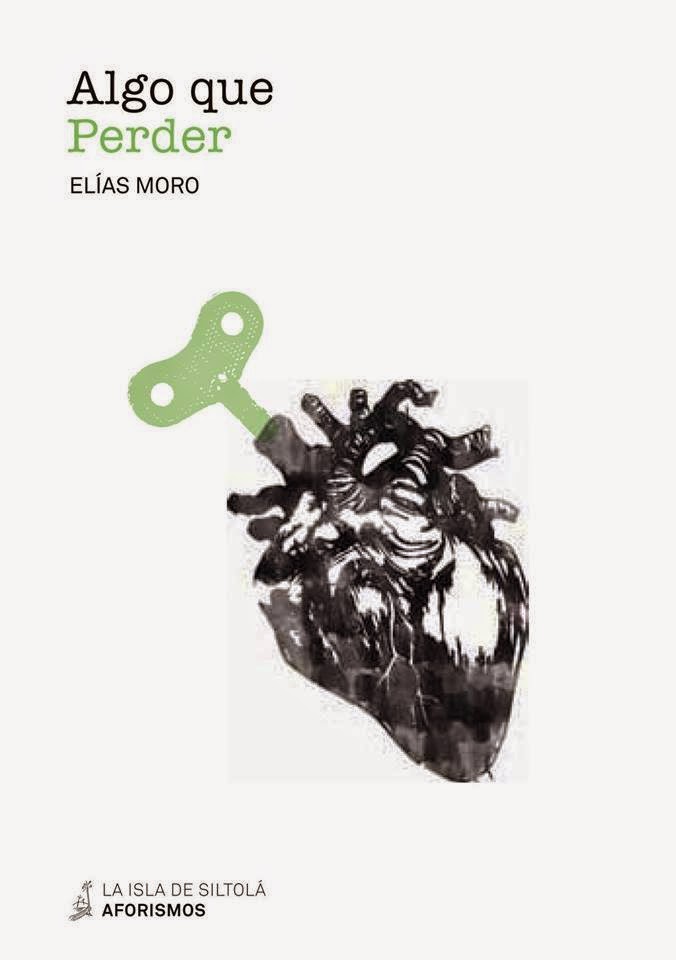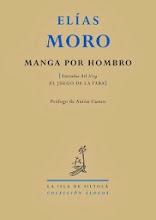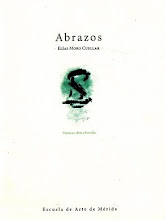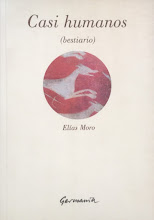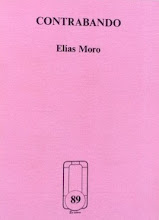Desde
que murió su mujer -y ya iba para tres años, hay qué ver cómo pasa el tiempo-,
no había quien lo aguantara: esa faz macilenta, esa tristeza perruna, esas
lágrimas como de plomo derretido…
-¡La
echo tanto de menos! -sollozaba compungido, todo el santo día llorándome en el
hombro, sorbiéndose los mocos y la pena, que me ponía la chaqueta perdida cada
vez que me agarraba por banda.
Pues ya
estará tranquilo.
Le hice
la gracia de mandarlo con ella.
Que no
he nacido yo para paño de lágrimas.